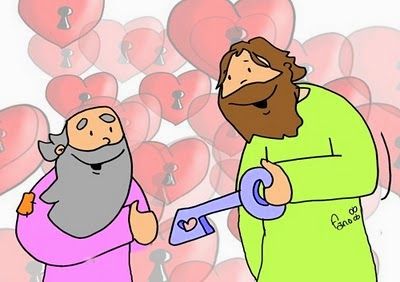“Todo un seminario mártir” dijo Juan Pablo II al beatificar a los 51 miembros de la congregación claretiana que dieron su vida por Cristo en 1936 (42 de ellos no alcanzaban los 25 años).
“Todo un seminario mártir” dijo Juan Pablo II al beatificar a los 51 miembros de la congregación claretiana que dieron su vida por Cristo en 1936 (42 de ellos no alcanzaban los 25 años).
La impresionante película “Un Dios prohibido”, de estreno en el cine Palafox de Madrid, no se mete en intrigas políticas; se limita a presentar el testimonio de fe y de perdón de un grupo de jóvenes misioneros que fueron a la muerte cantando. Y recuerda a tantos otros que han seguido el mismo camino, como la comunidad trapense de Argelia, cuyo relato apareció también en la pantalla bajo el título “Dioses y hombres”.
A más de un visitante de nuestra Ciudad Redonda le agradará poder leer en esta ocasión la carta dirigida a este seminario misionero y publicada en el libro ‘Nube de testigos. Cuarenta cartas a cuarenta buscadores de Dios”, de Ángel Sanz Arribas, y editado por PPC (2010).
AL ‘SEMINARIO MÁRTIR’ DE BARBASTRO (1936)
“Los misioneros eran los únicos
que cantaban al ir a ser fusilados.
Cantaban fuerte.
Los oíamos y los veíamos
desde una rendija de nuestro balcón.”
Queridos hermanos:
Vuestro caso es atípico. Totalmente atípico. Y además, estremecedor. Os han llamado héroes, santos, locos…, ¡qué sé yo! El papa Juan Pablo II quedó impresionado al conocer vuestra biografía: “¡Todo un seminario mártir!”, dijo el 25 de octubre de 1992 con motivo de vuestra beatificación. La documentación de primera mano es tan copiosa e irrefutable que ni el historiador más puntilloso se atrevería a pedir una comprobación o un detalle más. ¿Sois el primer seminario mártir de la historia? No lo sé. Pero no sois el único. Podéis atestiguarlo sin salir de vuestra familia religiosa.
Vivíais austeramente formándoos para ser misioneros. La oración, el estudio, el diálogo, el deporte…, todo en un clima sereno en el que abundaba el buen humor, venía a configurar la marcha de vuestra vida diaria. Os preparabais inmediatamente para recibir el sacerdocio y estabais disponibles para ser enviados a cualquier parte del mundo.
Compruebo que la mayoría del grupo no pasaba de los 25 años. Algunos apenas habíais cumplido los 21. Erais tan bulliciosos como inofensivos, tan soñadores como comprometidos en la lucha por vuestro ideal, que era único, aunque tenía varios nombres: ¿Cómo llamarlo?: ¿Evangelio? ¿Reino de Dios? Pongamos Jesucristo. Aspirabais a ser discípulos y seguidores suyos con todas las consecuencias. Os habíais comprometido con voto de por vida. Hasta que un día…
Me parece que escucho vuestra narración y os veo quitándoos unos a otros la palabra. El 20 de julio de 1936 suena una llamada fuerte a la puerta. “En nombre del Comité de Enlace de Barbastro venimos a hacer un registro”. ¡Las armas! Buscaban las armas. Miran por todos los rincones y, efectivamente, descubren libros, plumas, cuadernos de trabajo, un pequeño crucifijo para que presida el estudio encima de la mesa; en el cacheo personal, el rosario que cada uno lleva en el bolsillo de la sotana… “Aquí no hay armas.—habla el superior—. Registren la casa todas las veces que quieran. Compruébenlo ustedes mismos”.
Conducidos por una decena de escopeteros fuisteis llevados a la cárcel, que para la mayoría iba a ser el salón de actos del colegio de los Escolapios. Más tarde declararán algunos testigos: “Iban como si volvieran de comulgar”. Esos testigos ignoraban que, efectivamente, al salir de casa os las habíais ingeniado para comulgar todos.
Imposible comentar ahora el detalle de vuestra gesta. Fuisteis atormentados con simulacros de fusilamiento. “Un día estuvimos casi una hora sin movernos esperando de un momento a otro la descarga”. Así lo pudo contar Parussini [argentino, liberado por ser extranjero]. Os van ejecutando por grupos a lo largo de quince días. Os provocan con la presencia de prostitutas. Os ofrecen todas las posibilidades para apostatar. Pero nada. Ni una claudicación. La vida la habíais entregado solemnemente, con voto, y ahora se trataba de culminar esa entrega.
Sabíais muy bien que quien ha dado la vida lo ha dado todo. ¿No es cierto, querido Rafael Briega? Te ilusionaba quemar tus energías como misionero de China y habías hecho el esfuerzo de aprender el idioma en tus ratos libres, sin profesor, con los medios que tenías a mano. Llegar a entender y hablar el mandarín con soltura y con ese método tan elemental es trabajo de chinos. Y lo habías logrado. Total, ¿para qué?
¿Para qué? Jamás te hiciste esa pregunta. Tú eras misionero. Por eso, al despedir al otro argentino liberado, Pablo Hall, le encomendaste sencillamente: “Hágale saber al P. Fogued [Prefecto apostólico de la misión claretiana de Tunki] que ya que no puedo ir a China, como siempre he deseado, ofrezco gustoso mi sangre por aquellas misiones y desde el cielo rogaré por ellas”. Hoy, aquella vieja comunidad cristiana en la que hubieras terminado haciéndote chino con los chinos venera con emoción una reliquia tuya como tu mejor palabra, o tu presencia más elocuente.
Tu historia, querido de Ramón Illa, no es menos emocionante. Eras una inteligencia privilegiada en un alma humilde, vigorosa, tenaz. Empeñaste toda tu capacidad de convicción para ingresar como aspirante a misionero antes de cumplir los 10 años (!). Cursas brillantemente Humanidades y a los 13 comienzas a estudiar filosofía, mientras te llega la edad canónica para iniciar el Noviciado. También aprendes el francés y el inglés. Más adelante llegas a leer a san Juan Crisóstomo y al profeta Isaías en su respectiva lengua (griego y hebreo). Escribes poesía; también artículos de prensa. Sólo con un propósito: vivir y dar lo mejor de ti mismo. Como buen misionero.
Pero el martirio… Al ver que se te escapa la ocasión escribes a tu familia: “¿Quieren que lo diga con franqueza? No sé qué decir al ver frustrada tan bella ocasión de dar la vida por el Señor”. Y cuando por fin te llega la hora, les envías, feliz, otro mensaje como testamento. “El Señor se digna poner en mis manos la palma del martirio. Al recibir estas líneas canten al Señor”. El Papa recordará emocionado estas palabras en el acto de vuestra beatificación. Echo la cuenta cuidadosamente y compruebo que al morir tenías 22 años. Si alguien preguntara por qué te mataron, tú sólo acertarías a decir por qué (o sea, por quién) diste la vida.
La oportunidad de enviar un buen número de mensajes autógrafos o verbales por medio de los dos argentinos liberados, no tiene precio. ¿Quién iba a deciros que aquellos papeles, junto con varios otros objetos, se conservarían como preciosa reliquia en ‘vuestro’ Museo de Barbastro?
Imposible seguir.
Pero ¿cómo olvidar que dos de vosotros hicisteis la profesión perpetua en esas circunstancias? ¿Cómo olvidar la despedida a la congregación escrita por el líder del grupo, Faustino Pérez? Esa carta es hoy texto litúrgico. Se encuentra tal cual en el Oficio Divino el día de vuestra fiesta. Dejadme transcribir unas palabras: “Morimos todos contentos […] rogando a Dios que la sangre que caiga de nuestras heridas no sea sangre vengadora, sino sangre que entrando roja y viva por tus venas, estimule el desarrollo y expansión por todo el mundo”. Y también : “Me dicen mis compañeros que yo inicie los ¡vivas! […]. Yo gritaré con toda la fuerza de mis pulmones…”.
Llegada la hora —tengo que recordarlo, querido Faustino—, ya en el camión, cumpliste tu palabra. Y de un golpe con la culata del fusil, te hundieron el cráneo.
Pero ni un gesto ni una palabra de resentimiento. Eso, nunca. Cuando uno de los milicianos de la cárcel os preguntó qué haríais de haber vencido en Barbastro, uno de vosotros (sí, Sebastián Riera) se adelantó a contestar: “Os perdonaríamos a todos”. Y cuando, por fin, el salón quedó vacío, podía leerse en una pared esta inscripción escrita con rasgo firme y bien cuidado: “A los que vais a ser nuestros verdugos os enviamos nuestro perdón”.
Podría añadir, queridos hermanos, que, con el grupo del 2 de agosto, fue a la muerte el gitano Ceferino Jiménez, el Pelé, por el delito de haber defendido a un sacerdote y como consecuencia, de haber sido sometido a un registro en el cual descubrieron que llevaba un rosario en el bolso. Encima, tuvo la osadía de confesar explícitamente su fe. Sabéis, cómo no, que es el primero de la etnia gitana que ha subido a los altares.
Y podría traeros las impresiones emocionadas de muchos testigos. Valga una por todas: “Yo los vi cantar […]. Los misioneros eran los únicos que cantaban al ir a ser fusilados. Cantaban fuerte. Los oíamos y los veíamos desde una rendija de nuestro balcón”. Me viene a la memoria el bello poema de Ángel Ferrero que recoge este testimonio en una especie de ‘ostinato’ musical al final de cada estrofa: “Iban cantando…”.
El martirio fue vuestra verdadera misión. Seguramente no menos fecunda que lo que hubiera sido una larga vida de ministerio apostólico por esos mundos de Dios. Hoy existen seminarios o capillas con vuestro nombre en Tanzania, Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial, Estados Unidos, Venezuela, Paraguay, Polonia, Filipinas, República Popular China…, sin contar el lugar originario de cada uno de vosotros en tantos rincones de España.
Y son muchos los que al visitar vuestra casa-museo de Barbastro, y sobre todo la cripta donde se conservan vuestros restos, sienten que un escalofrío les recorre el cuerpo y que no pueden contener la emoción ante el testimonio estremecedor un grupo de jóvenes misioneros que no se cansaba de cantar aquella melodía compuesta por un veterano hermano vuestro, imitando el vaivén de la barca en sus travesías apostólicas, y que comenzaba con esta estrofa; “Jesús, ya sabes, soy tu soldado / siempre a tu lado yo he de luchar, / contigo siempre y hasta que muera / una bandera y un ideal. / ¿Y qué ideal? / Por ti, Rey mío, la sangre dar”.
Es sabido que Claret sufrió una larga serie de atentados. Al conocer la muerte de Crusats, protomártir de su instituto, escribió: “deseaba muchísimo ser el primer mártir de la congregación, pero no he sido digno”. Aquella vocación martirial tenía que dar fruto. Y ahí estáis vosotros para atestiguarlo.