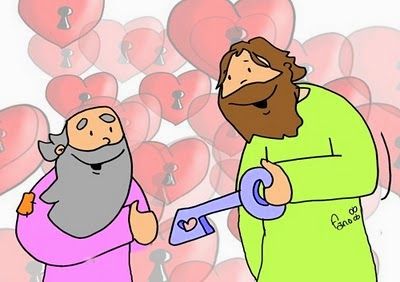En el hondón de nuestra fe yace la profunda verdad de que Dios nos ama incondicionalmente. Creemos que Dios mira nuestras vidas y nos dice: “¡Tú eres mi hijo amado, en quien me complazco!” Y no admitimos dudas sobre esa verdad. Sin ello, creer nos resultaría simplemente imposible.
Hace unos años, en un taller de formación, se me acercó una señora durante el receso y formuló ese punto con estas palabras: “Dios me ama incondicionalmente. Yo sé que eso es verdad, pero ¿cómo puedo imaginármelo? ¿Cómo puedo hacérmelo creer? ¡Sencillamente, no puedo!” Esa mujer pudiera haber estado hablando en nombre de la mitad de la raza humana. Sabemos que Dios nos ama, podemos verbalizarlo, pero ¿cómo nos lo imaginamos, o cómo podemos hacérnoslo creer?
¿Por qué? ¿Por qué es eso tan difícil de creer?
Por muchas razones, pero principalmente porque (a no ser que seamos bendecidos por Dios de manera extraordinaria) raras veces, por no decir nunca, experimentamos un amor incondicional. Normalmente experimentamos amor condicionado, incluso por parte de nuestros más allegados: Nuestros padres nos aman mejor cuando no armamos líos. Nuestros maestros nos aman mejor cuando nos portamos bien en clase y cumplimos bien nuestras tareas. Nuestras iglesias nos aman mejor cuando no pecamos. Nuestros amigos nos aman mejor cuando tenemos éxito y no somos indigentes. El mundo nos ama mejor cuando somos atractivos. Nuestros esposos o esposas nos aman mejor cuando no los decepcionamos. Generalmente, en este mundo, para que nos amen, tenemos que dar la talla y sobresalir de alguna manera.
Más todavía; muchos de nosotros mantenemos también las heridas producidas por supuestas expresiones de amor que de ningún modo eran amor, sino, por el contrario, eran expresiones de manipulación egoísta, explotación o incluso abuso real. Fuera incluso de eso, todos nosotros nos hemos sentido maldecidos o avergonzados en nuestro entusiasmo por las innumerables veces que alguien, por medio de palabras o de una mirada de odio o de condena, nos dijo de hecho: “¿Quién te piensas que eres tú?” Nos sentimos fulminados por eso y nos convertimos en heridos ambulantes, incapaces de creer que somos amados y dignos de amor. Así pues, aun cuando sabemos que Dios nos ama, ¿cómo nos lo hacemos creer?
A un cierto nivel, ciertamente creemos. Allá en el fondo del corazón, más allá de las zonas heridas, el hijo de Dios que somos y que habita todavía en los recovecos de nuestra alma sabe que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza y que somos especiales, bellos y dignos de amor. Por eso nos enojamos tan fácilmente y nos enfurecemos siempre que alguien nos humilla o viola nuestra dignidad.
Pero ¿cómo podemos imaginarnos que Dios nos ama incondicionalmente de tal forma que nos haga menos inseguros en nuestras actitudes y en nuestras acciones? ¿Cómo podemos vivir con una confianza más segura de que Dios nos ama sin condiciones, de forma que eso irradie al exterior en el modo como tratamos a los demás y a nosotros mismos?
Las respuestas no son fáciles. Para un alma herida, igual que para un cuerpo herido, no hay varitas mágicas para una pronta y fácil curación. Bíblicamente, sin embargo, hay una imagen que, aunque confusa aparentemente, aborda esto: Cuando Dios da instrucciones a Josué sobre cómo penetrar ya en la Tierra Prometida, le dice que, una vez allá, tiene que “matar” todo: hombres, mujeres, niños e incluso los animales.
Tomado literalmente, este texto es horrible, y formula todo lo que Dios realmente no es. Pero éste no es un texto que haya de tomarse literalmente; sino que es un texto arquetípico o simbólico. Es una imagen, una metáfora. Sospecho que alguien que haya experimentado el programa de Alcohólicos Anónimos captará más fácil el mensaje: Matar a todos los habitantes de Canaán significa precisamente desprenderse radicalmente de todas las botellas de tu armario de vinos y licores -el guisqui, el bourbon, el vino, el coñac, la ginebra, la cerveza, el vodka y todo lo demás que haya allí. No puedes conquistar la Tierra Prometida y conservar todavía unos pocos “Cananeos” a un lado, o pronto perderás la Tierra Prometida.
Esa imagen nos dice también lo que debemos hacer para entrar en nuestra propia imagen verdadera, la profunda verdad de que Dios nos ama incondicionalmente. En la gran literatura mítica vemos que, normalmente, antes de la gran boda en la que el joven príncipe y la joven princesa se van a casar para vivir felices para siempre, tiene que haber primero una ejecución: los hermanos mayores malvados y las hermanastras malvadas tienen que ser ejecutadas. ¿Por qué? Porque finalmente se acercarían y echarían a perder la boda.
¿Quiénes son esos hermanos mayores malvados y hermanastras malvadas? No son personas diferentes del joven príncipe y de la joven princesa que se casan. Ellos son sus más antiguas encarnaciones. Están también dentro de nosotros, en nuestro interior. Son las voces interiores de nuestro pasado que en cualquier momento pueden arruinar nuestra boda o nuestra propia imagen rastreando humillaciones en nuestro pasado y diciendo: “¿Quién te piensas que eres tú? ¿Piensas realmente que puedes casarte con un príncipe o una princesa? ¿Te parece realmente que eres digno de amor? Te conocemos, conocemos tu pasado, por tanto ¡no te hagas ilusiones!”
Para creer realmente que Dios nos ama incondicionalmente, primero tenemos que matar unos cuantos “cananeos”.