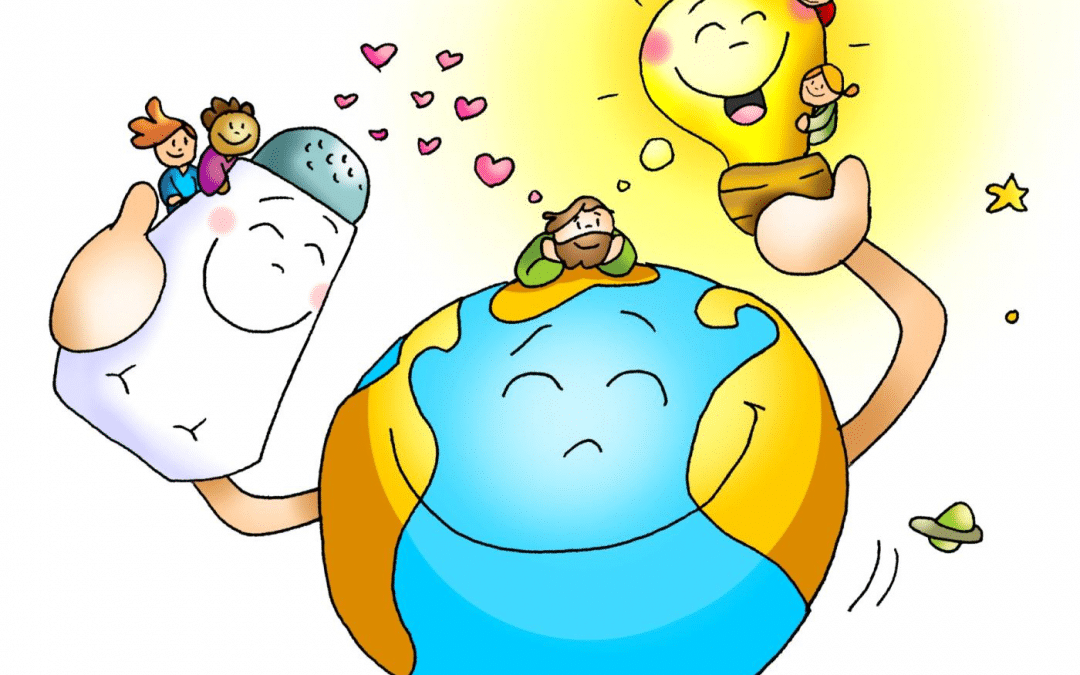Lejos. Siete horas de bote por el río. Y hacer noche sin haber llegado todavía. Comer yo, y el que te ha recibido y los suyos, casi nada. La lluvia de la noche cae tranquila, esa que mojará y hará barro del camino que andarás mañana. “Siquiera tengo mi sombrita”, dice el que me ha acogido apurando un trago de aguardiente, alcoholizándose para contrarrestar la fuerza de tanto y tan grande no ser nada. Tiene ya seis hijos: uno, dos…, hasta seis. Ahora mismo en fila, cada uno con su plato. No acierto a ver nada de lo que hay en ellos, en sus platos. La noche ayuda a que no vea. El mío en cambio está casi repleto. ¿Pensáis que se puede hacer bien la digestión en estas circunstancias? Se me revienta el ser. “Es nuestro modo. ¿Se acostumbra, padrecito?”. Después, cuando ni ellos ni nadie me contemplan, tengo que deslizarme por otros lugares de mi llanto, distintos del de mis ojos. En un suelo de madera (emponado) han tendido una sábana para mí y me han puesto además una almohada. Yo pongo la manta que llevo en la bolsa que siempre me acompaña.

Y al fin, llegas y descubres el paraíso alejado que estos nativos escogieron para esconder su vivir de otros ojos que buscan nada más y sólo sensaciones o aventura. Nos lavamos de tanto barro y sudor. Alguien, con buena voluntad, ha cargado mi mochila y se ha ido al pueblo. Y yo entro en el poblado en calzoncillos. “¿Usted es el padrecito?”, me preguntan. “Sí, yo soy el padrecito”, les respondo, mientras ellos me reciben y me abrazan, con música de bombo y clarinete acompañando esta llegada… ¡Ay, Berlanga, lo que te estás perdiendo!
Viernes de la V Semana del Tiempo Ordinario.
Mc 7,31-37. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.