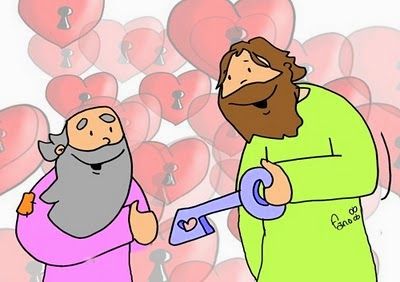La mayor parte de mi vida adulta la he vivido y he trabajado en círculos académicos, estudiando en varias universidades, enseñando en círculos universitarios y teniendo como amigos íntimos y como colegas a profesores de universidad. ¿Cómo es ese mundo universitario? ¿Qué clase de gente habita en los ambientes académicos?
La mayor parte de mi vida adulta la he vivido y he trabajado en círculos académicos, estudiando en varias universidades, enseñando en círculos universitarios y teniendo como amigos íntimos y como colegas a profesores de universidad. ¿Cómo es ese mundo universitario? ¿Qué clase de gente habita en los ambientes académicos?
Tal vez mi experiencia sea atípica, porque la mayoría de mis profesores y la mayoría de los teólogos y otros eruditos colegas míos se hicieron profesores y conferenciantes de universidad en función del ministerio, como una vocación, más que como una carrera. Así pues, en vez de lidiar con la fe y la iglesia, se sentían impulsados a formar parte de la academia en función de su fe y de sus compromisos eclesiales. En cierta manera, los profesores de las escuelas de teología y de las escuelas del ministerio no se consideran típicos de los círculos académicos.
Pero un académico es un académico, y los estudios y grados universitarios, sea cual sea la motivación que te mueva a emprenderlos, afectan del mismo modo a la gente. Y así sospecho que los círculos de los que he formado parte, en el fondo son más típicos que atípicos. ¿Y qué quiere decir típico?
Académicos, eruditos y profesores universitarios, como cualquier segmento de la sociedad, forman una mezcla compleja: En los ambientes universitarios podéis encontrar algunas de las personas más humildes, bondadosas, creyentes y auténticamente buenas que jamás podáis pensar; así como encontraréis también algunas de las personas más arrogantes, pagadas de sí mismas, amorales y cínicas en el mundo. El mundo académico se parece al resto del mundo.
Aceptada esta verdad, por mucho tiempo me he sentido interpelado por un dicho de Jesús, que señala que, con frecuencia, los secretos profundos de la vida y de la fe están escondidos a los sabios y listos y revelados en cambio a los niños, a los de mente menos compleja. No dudo de lo cierto que es esto; y me pregunto por qué.
¿Por qué? Evidentemente, la inteligencia y el saber son cosas buenas. La inteligencia es el regalo de Dios que nos coloca aparte de los animales, y el acceso al saber es un precioso derecho recibido de Dios. Verdaderamente, la ignorancia y la falta de educación son cosas que todas las sociedades y todos los individuos en sus cabales se esfuerzan por superar. La Escritura alaba tanto a la inteligencia como a la sabiduría; y la buena salud de cualquier iglesia es atribuida, en parte, a tener una vigorosa corriente intelectual dentro de sí. A través de la historia, la Iglesia ha pagado un alto precio siempre que ha permitido que la piedad popular, aunque fuera sincera, falsificara la sana teología. Así es precisamente cómo surgió la Reforma protestante. Y una de las primeras cosas que el Concilio de Trento impuso a los católicos romanos fue que sus sacerdotes estuvieran mejor preparados intelectualmente.
Inteligencia y educación son cosas buenas. Dios no nos dio inteligencia para pedirnos después no usarla. La ingenuidad no es una virtud y nunca debería confundirse con la inocencia. Entonces, ¿por qué el hecho de ser “inteligente y listo”es algo que puede repercutir en contra de nuestra comprensión de los secretos más profundos de la vida y la fe?
El fallo no está en la inteligencia y en la educación, ambas cosas buenas en sí mismas, sino en lo que, sin querer, pueden ellas afectarnos. La inteligencia y la educación causan con frecuencia el efecto involuntario de socavar el niño que llevamos dentro, es decir, la misma fuerza que inyectan en nuestras vidas pueden inducirnos a reclamar inconscientemente una superioridad y hacernos creer que, dada nuestra inteligencia, tenemos la necesidad y también el derecho de aislarnos de los otros, diferenciándonos así de los niños a quienes no se les permite el aislamiento por la necesidad que tienen del otro. Los niños no son autosuficientes, aun cuando quieren serlo ferozmente. Los niños necesitan de los otros, y lo saben. Por consiguiente con mayor naturalidad tienden la mano para tomar la mano de alguien. No pueden permitirse el lujo de ser autosuficientes.
Cuando somos “sabios y listos” podemos olvidar con mayor facilidad que necesitamos de los demás y, por consiguiente, no tendemos nuestra mano con tanta naturalidad hacia la mano del otro como lo hace un niño. Nos resulta más fácil aislarnos de los demás. Cuando somos menos conscientes de nuestra contingencia, perdemos de vista más fácilmente las cosas a las que Dios y la vida nos están invitando. La fuerza misma que la inteligencia y la educación proporcionan a nuestra vida puede infundir en nosotros un falso sentido de autosuficiencia, que puede inducirnos a querer separarnos de los otros en formas poco saludables, y a considerarnos de alguna manera superiores a los demás. Y la superioridad nunca entra sola en una habitación, sino que lleva siempre consigo un buen número de sus hijos: arrogancia, desdén, aburrimiento, cinismo. Todas estas actitudes son peligros profesionales para los “sabios y listos” ; y ninguna de esas actitudes les ayuda a descubrir y resolver cualquiera de los profundos secretos de la vida.
Pero tenemos que tener cuidado de no interpretar mal la lección. La fe no nos pide que no ensanchemos nuestras mentes. Ni la ignorancia ni la ingenuidad le prestan buen servicio a la fe. La fe no sólo no teme las preguntas difíciles, sino que nos invita a plantearlas. La inteligencia finita nunca es una amenaza para las profundidades de lo infinito. Y por lo tanto, nunca es malo volverse listo y sofisticado; sería algo malo si nos quedáramos ahí. La tarea consiste en volverse pos-sofisticado, es decir, permanecer lleno de inteligencia y de saber incluso mientras nos revestimos de nuevo de la mentalidad de un niño.