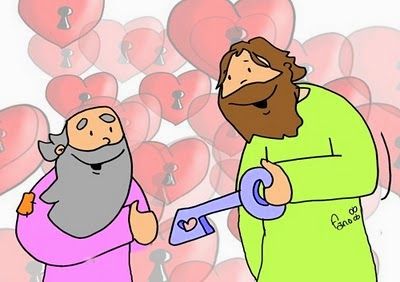El domingo 26 de mayo el templo de la iglesia de S. Juan Bautista se vistió de fiesta, alegría, cantos, ofrendas, comunión, flores, regalos, fraternidad, júbilo… y de cientos de personas que durante dos intensas semanas habían experimentado el paso del Señor por sus vidas llamadas a más conversión y compromiso.
El domingo 26 de mayo el templo de la iglesia de S. Juan Bautista se vistió de fiesta, alegría, cantos, ofrendas, comunión, flores, regalos, fraternidad, júbilo… y de cientos de personas que durante dos intensas semanas habían experimentado el paso del Señor por sus vidas llamadas a más conversión y compromiso.
La Misión nació siendo una pequeña semilla bien sembrada por un buen número de Delegados, catequistas, animadores y visitadores. Creció en poco tiempo, se desarrolló dando frutos en forma de comunidades eclesiales, cercanía entre los vecinos, proximidad con personas alejadas y retiradas que se sintieron invitadas a estar más cerca de la iglesia y a participar de su vida y misión. Nada fáciles los comienzos de misión en esa parroquia como ya indiqué más arriba; pero, gracias a la buena voluntad de un pequeño número de hombres y mujeres incondicionales que con las escasas fuerzas de su párroco se pusieron “manos a la obra”, ellos pudieron ver y disfrutar del fruto de sus esfuerzos y trabajos. No estaba la fruta del todo madura para caer del palo, pero sí lo estaba para no desaprovechar la ocasión de realizar en ese momento esta extraordinaria acción evangelizadora en comunión con toda la zona por donde se inició la misión popular.
El templo de Río Lindo fue testigo del caminar de una comunidad que cada mañana acudía puntualmente a la cita con su Señor y con los hermanos para sentarse en la mesa de la Palabra y del Pan compartidos, para cantar y alabar a su Dios con sencillez de corazón y espíritu alegre, para escuchar los ecos de la Palabra y prestar obediencia a lo escuchado, para ponerse después en camino a visitar otras aldeas, a pie, o en carro; y en donde éste ya no podía llegar, los catequistas tenían preparado una bestia para el misionero y facilitarle así el recorrido que habían previsto para cada jornada misionera. ¡Cuánto evangelio y cuánta cruz de cada día! ¡Cuántos testimonios y cuánta buena gente! Con estos hombres y mujeres de la montaña se aprende a orar con pocas palabras, a contemplar la creación, a asombrarse por la inmensa naturaleza, a guardar silencio, a abrir bien los ojos, a ver los signos de vida, a dar y recibir la paz como don de Dios, a agradecer los múltiples detalles: abrazos, miradas, saludos, bondades; en definitiva, a ser testigo del evangelio y a saber decir amén.
La gracia se iba haciendo presente en todo cuánto íbamos realizando: encuentros con enfermos, visitas a las escuelas, reuniones en las pequeñas comunidades eclesiales, convivencia con jóvenes y parejas, predicaciones, confesiones, en tantas idas y venidas por donde nos llevaban los amigos Ronaldo, Ismelda, Basilia, Leonel, Victor, Nelly… Estos hombres y mujeres nos hicieron trabajar sin descanso con el buen propósito de llegar a todos y de llevar a todos una palabra de aliento.
Tomando ahora distancia de aquellos días me admiro de ver cómo pudimos hacer tanto en tan poco tiempo y de comprobar que nuestros cansancios eran muy inferiores a la gran alegría que experimentábamos por vivir sirviendo sin desfallecer. Hemos tocado nuevas vidas y besado rostros limpios. No hemos juzgado y hemos amado. Hemos cantado con pequeños y grandes y hemos pintado el cielo y la tierra de los más bellos colores. Nos hemos empapado con las primeras lluvias de la temporada y hemos saboreado el calorcito del café y de la amistad en numerosos hogares. También hemos comprobado la dureza de algunos corazones y el daño que los hombres nos podemos hacer cuando no respetamos y cuidamos la vida como ésta se merece. Desgraciadamente nos despedimos de aquella comunidad con sangre al enterarnos de que en la tarde de aquel domingo habían asesinado a un joven cerca del río.
Demasiados acontecimientos imposibles de digerir, integrar y asumir en tan poco espacio de tiempo. Demasiadas gracias y desgracias juntas. Aún quedaba otro pequeño milagro de la primavera por ver florecer. Finalizada ya la misión, de nuevo Doña Marina me conduce a visitar a sus amigos preferidos; pero en esta ocasión salió al paso una mujer que quiso interrumpir nuestro rumbo para invitarnos a su casa a platicar unos momentos. Me quedé solo con ella y me dijo que había querido comunicarse conmigo en varias ocasiones, pero unas veces por pena, otras por no molestar al ver las ocupaciones del misionero y otras por pereza, fue dejando pasar la ocasión. Pero llegó el momento de contar su historia y desahogar su herido corazón. Retrasé el almuerzo y escuché sin fijarme un tiempo. La herida de esta mujer era grande, de años acumulados. El matrimonio feliz que había construido con amor y esfuerzo durante mucho tiempo se había venido abajo. Soportaba diez años de continuas infidelidades, de hijos e hijas de su esposo fuera del matrimonio, de múltiples resignaciones, malos tratos, indiferencias, llantos y profundas incomunicaciones. El desamor había arruinado una casa que se comenzó a construir sobre roca y terminó destruyéndose en la arena.
Ella se consideraba indigna de recibir a Jesús porque también había pecado y no era merecedora de la gracia de Dios. Durante algunos años había sido catequista, toda su familia había sido un ejemplo para la comunidad pero desde las repetidas rupturas de los vínculos familiares todo se había vuelto distante, frío, ensombrecedor. Aparecieron las críticas, las malas caras, los comentarios dañinos y con ellos la vergüenza de volver a la iglesia y de participar activamente en la marcha de la comunidad.
El drama de esta confesión estuvo acompañado por la humildad de sus lágrimas. En la pequeña mochila aún me quedaba el Pan que da la vida; aún me quedaba una comunión que no pude llevar a un enfermo. Le dije entonces: “conmigo viene el Señor, ¿quiere recibirlo?” Su mirada se llenó de luz, sus ojos hablaron afirmativamente, sus palabras temblaron, su corazón se estremeció. Pidió permiso a Dios, se arrepintió sinceramente de sus pecados, nos dimos el abrazo de paz, oramos intensamente y volvió a recibir el Pan de Vida con fe y amor. Se quedó después orando en profundo silencio y en actitud de agradecimiento.