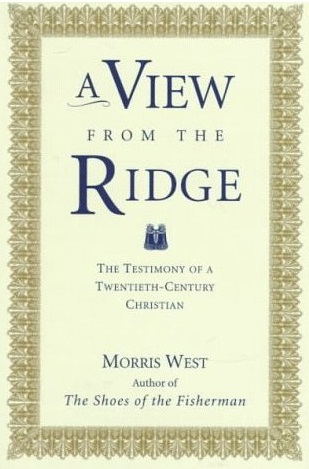
Coincido con West, aunque hay que añadir que el fruto de esa madurez es el perdón. Exactamente como el humo sigue al fuego, así el perdón sigue a la gratitud. La gratitud, en última instancia, fortalece y alimenta toda virtud genuina, es el fundamento real de la santidad y la fuente del amor mismo. Y su fruto principal es el perdón. Cuando somos agradecidos, encontramos más fácilmente fuerza para perdonar.
Además, así como la gratitud fortalece la virtud auténtica, el perdón apoya y fortalece la religión y la moral genuinas. Así pues, conforme vamos avanzando en edad, podemos reducir nuestro vocabulario espiritual a tres palabras: ¡Perdonar, perdonar, perdonar! El envejecer y después morir con un corazón que perdona es el imperativo moral y religioso esencial y definitivo. No habríamos de hacernos ilusiones en esto. Toda la pureza dogmática y moral en el mundo poco hace a nuestro favor si nuestros corazones están amargados y son incapaces de perdonar.
Vemos esto, por ejemplo, en el evangelio, en la triste figura del hermano mayor del hijo pródigo. Se planta ante su padre declarando con arrogancia que él nunca se había extraviado ni ido de picos pardos, que siempre había sido fiel, y que siempre había estado en el hogar y había cumplido con el trabajo de la familia. Pero -y ésta es la cuestión- se mantiene fuera de la casa de su padre, incapaz de integrarse a la alegría, la celebración, el banquete, el baile. Él todo lo ha hecho bien, pero su corazón amargado le impide entrar en la casa de su padre, precisamente en la misma medida en que las andanzas lujuriosas llevaron a su hermano menor fuera de ese mismo hogar. La fidelidad religiosa y moral, cuando no está enraizada en la gratitud y el perdón, no es suficiente, ni mucho menos. Esa fidelidad fría puede dejarnos fuera de la casa del padre, tanto como el pecado y la infidelidad. Como Jesús nos enseña convincentemente en la oración del Padre Nuestro, una condición no-negociable para lograr el paraíso es el perdón, especialmente nuestro perdón a los que nos han ofendido.
Pero la lucha por perdonar a otros no es fácil, y nunca debe trivializarse ni predicarse a la ligera. Pienso que el esfuerzo por perdonar es nuestra lucha mayor, tanto sicológica, como moral y religiosa. No resulta fácil perdonar. Todo nuestro interior protesta. Cuando se nos ha agraviado, cuando hemos sufrido una injusticia, cuando alguien o algo nos ha tratado injustamente, dentro de nosotros mismos mil mecanismos de defensa, físicos y sicológicos, comienzan a cerrarse en banda, a desconectar, a congelarse, a auto-protegerse y a vociferar a gritos en protesta, ira, y rabia. El perdón no es algo que simplemente podemos querer y hacer que acontezca. Como dijo una vez el famoso científico y teólogo francés Pascal, el corazón tiene sus razones. También tiene sus ritmos, su paranoia, sus puntos fríos y amargos, y siente la necesidad de acordonarse contra cualquier cosa que le haya herido.
Por otra parte, todos nosotros nos hemos sentido heridos. Nadie llega a la adultez con su corazón plenamente intacto. Sea en dosis suaves o en dosis traumáticas, todos hemos sido tratados injustamente, violados, heridos, ninguneados, no honrados adecuadamente, e injustamente marginados. Todos acarreamos heridas y, junto con ellas, cargamos también algunos enojos, algunas amarguras, y algunas áreas en las que no hemos perdonado.
El punto fuerte del mejor libro de Henri Nouwen, “El Regreso del Hijo Pródigo”, consiste precisamente en que señala con clarividencia tanto los rincones fríos y escondidos de nuestros corazones como la lucha gigante necesaria para proporcionar calor y perdón a esos mismos rincones. Gran parte de la ligereza o de la pesadez en nuestros corazones, casi todos los matices de nuestro talante, están dictados, de modo inconsciente, sea por el perdón o por el no-perdón en nuestro interior. El perdón es el profundo secreto hacia la alegría. Es también el imperativo esencial.
Andrew Greeley, sacerdote americano y escritor de best-sellers, al escribir una recensión del libro “Las Cenizas de Ángela”, de Frank McCourt, alabó al autor por su brillantez literaria, pero, por ser incapaz de perdonar, le retó con algo por este estilo: “De acuerdo, tu vida ha sido injusta. ¡Tu padre era alcohólico, tu madre no te protegió de los malos efectos de la adicción de tu padre, creciste en extrema pobreza y sufriste una serie de mini-injusticias bajo los servicios sociales irlandeses, la iglesia irlandesa, el sistema educativo irlandés y el clima atmosférico irlandés! Bueno, permíteme unos consejos: Antes de morir, ¡perdona! Perdona a tu padre por ser alcohólico, perdona a tu madre por no haberte protegido, perdona a la iglesia por sus fallos para contigo, perdona a Irlanda por su pobreza, su lluvia y sus malos maestros que te impuso, perdónate a ti mismo por los fracasos de tu propia vida; y entonces, perdona a Dios, porque la vida es injusta… de modo que no mueras enfadado y amargado, ya que ése es realmente el imperativo moral más importante”.
¡Qué cierto es! ¡Y menudo reto!






