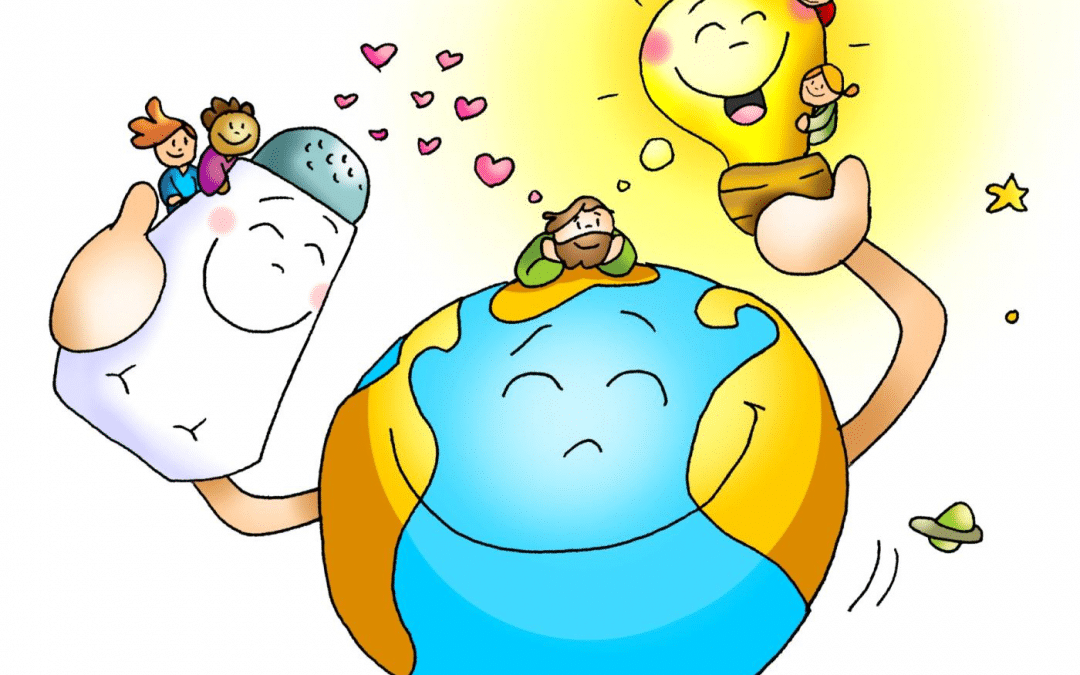En las bodas de Cana, llega a faltar -cosa insólita y rarísima, nunca oído entre nosotros-, el vino, que es el símbolo de la alegría, con que los recientes esposos empiezan a festejar su nueva vida y quieren contagiar de júbilo a los invitados. Entre estos invitados se encuentra María, la madre de Jesús. Ella sabe estar atenta -mira por encima de su plato y de su jarro- y cae en la cuenta de una carencia; quiere evitar la vergüenza y el bochorno de estos jóvenes esposos. Por eso acude a su Hijo y le presenta discretamente la situación. Le indica que no tienen vino.

El vino es una de las imágenes con que el Antiguo Testamento expresaba el gozo de los últimos tiempos: Amos 9,13-14; Oseas 14,7; Jeremías 31,12. Los escritos apocalípticos judíos hablan con hipérboles desmesuradas del enorme caudal de vino (lHenoc 10,9). El segundo libro de Baruc (29,5) describe una copiosísima producción de vino. «Cada cepa tendrá mil sarmientos; cada sarmientos mil racimos; cada racimo mil uvas, y cada uva dará quinientos jarros de vino.» Como se ve, habrá tal cantidad de vino, como para ahogar toda pena y hacer subir por las ramas, cantando, a la alegría. La alegría en persona que es Cristo se acerca, merced a la sencilla presencia de María -ambos caminan de la mano-, para regalar a la humanidad el don de una alegría que ya nunca va a acabar. Cristo está con nosotros. María lo ha traído. Ya nada ni nadie será capaz de arrebatar esta alegría el corazón de los discípulos (Jn 16,22)