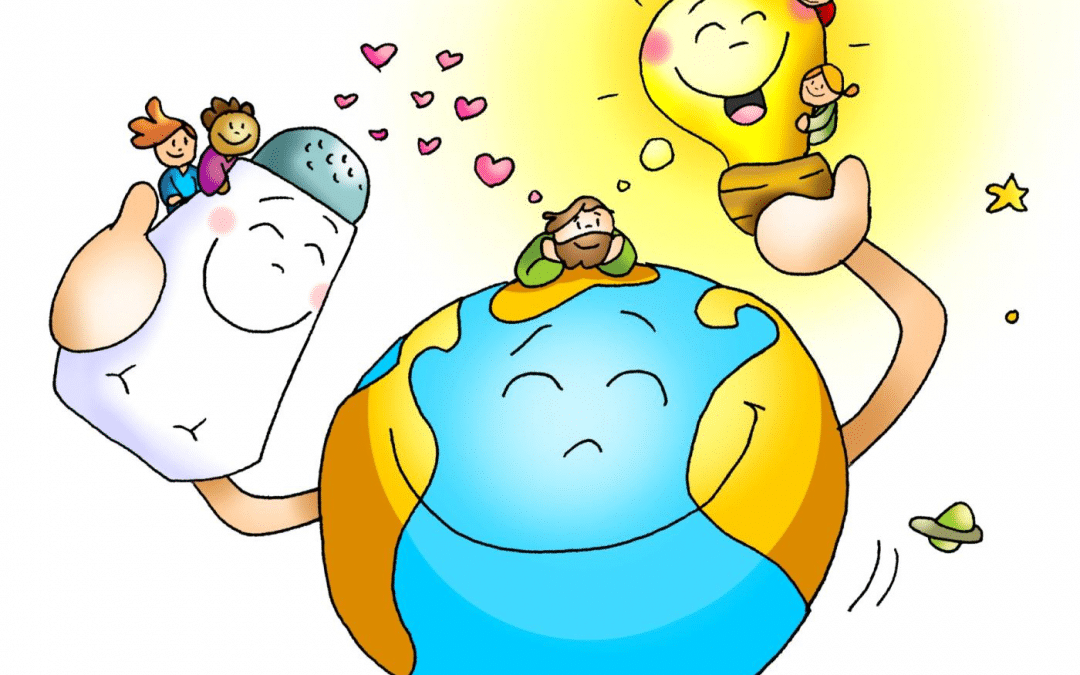Me han pedido que diera un testimonio de mi sacerdocio. Creo que lo único que puedo hacer es vaciar aquí algunos de mis recuerdos, porque mi vida claretiana me ha llevado por derroteros muy particulares, en los que mi sacerdocio no se ha destacado por el concreto ejercicio de los sacramentos.
 Mi sacerdocio comenzó una tarde de mayo de 1970 en la plaza de San Pedro en Roma, a manos de su Obispo, S.S. Pablo VI. Cada año, cuando se acerca el 17 de mayo, repaso la homilía de aquel día y aquellas palabras encendidas del Santo Padre: “no lo traicionéis jamás”. También recibo una carta en la que se me invita a reunirme con un nutrido grupo de los 279 ordenandos de aquella ocasión. Y en seguida me vienen a la memoria mis 7 compañeros claretianos, de los cuales dos ya han fallecido y uno ha abandonado el sacerdocio. Después de 39 años debería estar lleno de recuerdos imborrables que poderos contar, pero sólo me salen a flote pequeñas escenas que todavía se iluminan en la noche del recuerdo.
Mi sacerdocio comenzó una tarde de mayo de 1970 en la plaza de San Pedro en Roma, a manos de su Obispo, S.S. Pablo VI. Cada año, cuando se acerca el 17 de mayo, repaso la homilía de aquel día y aquellas palabras encendidas del Santo Padre: “no lo traicionéis jamás”. También recibo una carta en la que se me invita a reunirme con un nutrido grupo de los 279 ordenandos de aquella ocasión. Y en seguida me vienen a la memoria mis 7 compañeros claretianos, de los cuales dos ya han fallecido y uno ha abandonado el sacerdocio. Después de 39 años debería estar lleno de recuerdos imborrables que poderos contar, pero sólo me salen a flote pequeñas escenas que todavía se iluminan en la noche del recuerdo.
Como aquella vez en la Costa Abajo, en Panamá, donde después de cuatro días llegamos a un pequeño poblado al que aún no había llegado ningún sacerdote. Allí sí tuve que bautizar y casar, pero sobre todo consolar y compartir, a la luz de aquellas placas solares que habíamos llevado a lomos de caballo.
Recuerdo también una pequeña choza en los alrededores de Tela, en Honduras. Una anciana moribunda en el lecho, su marido junto a ella llorando, los hijos y los nietos asomando por las pequeñas ventanas de aquella casita con una sola habitación. Cuatro sacramentos le di a la ancianita moribunda: confesión, comunión, matrimonio y unción. ¿Quién puede olvidar momentos sacerdotales como esos?
De entre mis recuerdos no puedo dejar de rescatar aquella primera Eucaristía en Murmansk, en el Círculo Polar Ártico ruso. En la habitación de un pequeño piso rodeado de los únicos tres católicos en una ciudad de medio millón de habitantes, entre ellos una niña. Hoy he tenido la suerte de visitar de nuevo aquella comunidad que ha ido creciendo y que ya tiene su iglesia. Y me llena de alegría.
Seguramente no son recuerdos importantes, y ciertamente no reflejan lo más importante de mi vida sacerdotal que son mi Eucaristía diaria, mi oración en nombre de la iglesia, mi fidelidad al Señor, llena de grietas eso sí, pero todavía en pie. Quizá se debe a que siempre he recordado las palabras del Papa en la homilía del día de mi ordenación: “No lo traicionéis jamás”.
Escribiendo esta página me avergüenzo de tantas pequeñas o grandes infidelidades. Sobre todo cuando veo pasar por mi recuerdo tantas personas sencillas que te abruman con su fe en la Eucaristía. No puedo olvidar aquel primer jueves de mes en Kachugaon, en el Nordeste de la India. Una pequeña capilla de color rosa llena de humildes hombres curtidos, de rodillas, adorando al Santísimo. Líderes de las reducidas comunidades tribales. Me fijé en sus pies, ennegrecidos y llenos de grietas. Se veía que se comunicaban, a través de aquella pequeña Hostia blanca, con el Señor. Líderes sencillos, capaces de renunciar a su descanso, capaces de gastarse sus pequeños ahorros en el viaje, capaces de dedicar su vida a los demás, escasos de palabras y de recursos, pero llenos de fe. Me avergüenzo de no haber sabido, como ellos, aprovechar tantos años de privilegio cerca del Señor Eucaristía. Valga este pequeño testimonio como tributo a tantos laicos llenos de espíritu sacerdotal.
Y termino con un último recuerdo. Nunca me olvidaré de aquella pequeña comunidad perseguida de la iglesia de catacumbas de la China profunda que nos recibió con tanto cariño, y de su obispo viviendo en una situación de absoluta miseria, y de aquellas religiosas que en su pobreza aún tenían fuerzas para dedicar su vida a los niños y jóvenes abandonados debido a su enfermedad mental. Sin recursos, sin reconocimiento social, sin cámaras para amplificar sus heroicos gestos. Rechazados y despreciados. Y todo por ser fieles a su fe.
Si algo he aprendido a lo largo de mi vida sacerdotal es que aún hay santos y santas. Muchos de ellos confesores, pero muchos otros con vocación de martirio. Y son ellos los que me dan fuerza y me llenan de orgullo y me hacen clamar cada día: “te doy gracias, Señor, por haberme llamado a tu servicio y al servicio de esta iglesia pecadora, pero también santa. Gracias. Muchas gracias”.