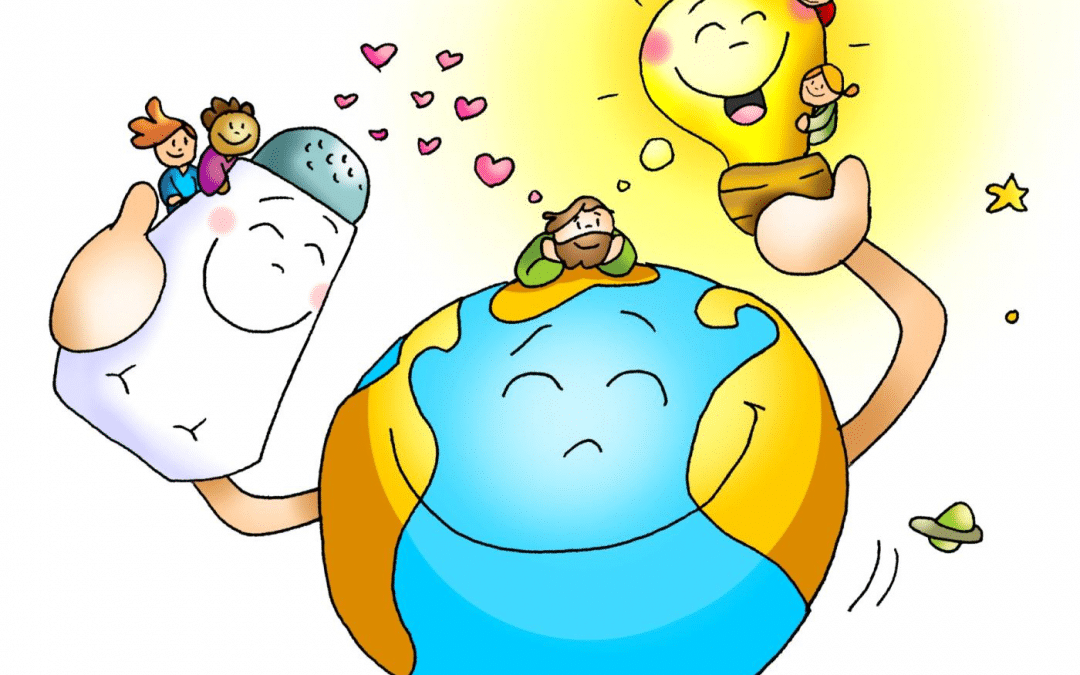I. Meditación
Por qué un signo
La vocación divide el tiempo del llamado en un «antes» y un «después». Antes de ser llamado podía ser pastor o sacerdote. Después de la llamada, Amós ha de abandonar sus rebaños y Ezequiel dejar su oficio sacerdotal -bien regulado y aprendido- para disponerse ambos a ser profetas, expuestos a lo sorprendente. Es un cambio tan radical que comporta miedo a lo desconocido.

La llamada vocacional persuade a todos los llamados de que no son más que instrumentos. Pronunciarán una palabra o realizarán una acción que no son suyas, sino de quien les llama y envía. La conciencia de instrumentalidad no es nada cómoda. El llamado puede sospechar que es un mero «juguete» en las manos de otro, un juguete que el otro maneja a su antojo, cuando quiere y como quiere. Se hiere así la conciencia de dignidad. ¿Se prestará el llamado al juego?
Más allá de todas estas convicciones e interrogantes se levanta una vivencia que es definitiva. En los orígenes de toda vocación el llamado vive un encuentro inefable, cuya traducción en palabras le resulta difícil. Cree haber sido encontrado por Otro que despliega ante él el misterio cíe su ser. El Otro es tremendo y fascinante. El llamado se debate entre el terror y la seducción. El Otro le permite entrever su «pasión» -su amor y su dolor-, a la vez que le invita a adentrarse «simpáticamente» en un mundo desconocido y comprometedor. ¿Responderá esta vivencia a la realidad o será una invención personal?
Si se tuviera la certeza de que Dios está de por medio, todo sería más fácil. Se abandonaría la ocupación actual. Se aceptaría la propia inutilidad. Se accedería a ser un juguete en las manos de Dios.,Se soportaría el terror a la vez que se viviría gozosamente la condición de seducido. Pero, ¿todo esto viene de Dios? ¿Está Dios aquí o no?
He hablado contigo y te envío
En todas las narraciones vocacionales se da cumplida satisfacción a las inquietudes del llamado mediante el signo vocacional. puede ser éste ofrecido o pedido. El culto que el pueblo liberado de Egipto ha de tributar a Yahweh es un signo que responde a la demanda de Moisés: «¿Quién soy yo para ir al Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?»(Ex 3,11s). A Abraham se le ofrece un signo que se cumplirá en el futuro: «Te haré una nación grande… engrandeceré tu nombre… te bendeciré», etc. (Gn 12,2s), y el patriarca sabrá que la ruptura con su pasado era una respuesta al imperativo divino.
Tanto Moisés como Abraham, y en general todos los llamados, abrigan la duda de que Dios haya hablado con ellos y les haya enviado. No les faltan razones. ¿Quién es Moisés, esclavo e hijo de esclavos, para presentarse ante el Faraón, señor y dios? Amós no es más que un pastor enviado a la corte del rey de Israel. El extranjero, el pecador, el muchacho, el hombre del rito, el varón de dolores, etc., son llamados y se convierten en padre de un pueblo (Abraham), en un asociado a la santidad infinita e inefable (Isaías), en hombre creíble (Jeremías), en profeta -hombre de lo desacostumbrado e imprevisible, frente a lo regulado y previsto del rito- (Ezequiel), en varón de gloria y de restauración (Siervo de Yahweh). Este cúmulo de contrastes paradójicos inducen por necesidad a la duda: ¿No será un autoengaño lo que estoy viviendo? El signo tiende a infundir en los llamados la siguiente convicción: «Yo te envío».
El profeta se sabe enviado -irremediablemente perdido porque ha de asumir un plan que no es el suyo- desde el momento en que da acogida a la voz de Dios. Esa voz abre ante los llamados horizontes desconocidos. El temor y el terror ante el totalmente Distinto, y el atractivo de saberse en unas manos amorosas hasta ahora nunca vistas generan también la duda: ¿Quién está de por medio: Dios o los bajos fondos de mi ser? Si esa voz, clamorosa o imperceptible, obliga al llamado a fondear en su misterio último y a percibirse en toda su menesterosidad, se comprende que necesite vitalmente la «certeza» de que Dios ha hablado con él. Jeremías traduce esa certeza con la imagen del fuego: «Había en mi corazón algo así como un fuego ardiente, prendido en mis huesos, y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía»(Jr 20,9b). Amós recurre al sonido, al rugido del león que necesariamente infunde el pavor: si el león ruge, todos temen; si Dios habla, «¿quién no profetizará?» El signo ha persuadido a ambos profetas, y a todos los llamados, de que Dios ha hablado con ellos.
La «certeza» de la llamada y del envío ha de alcanzar también a otros: a los destinatarios. Estos, en efecto, pueden tener «la cabeza dura y el corazón empedernido»(Ez 2,4). No están dispuestos, en absoluto, a acoger un mensaje que les desinstala, ni a aceptar a unos enviados incómodos. Lo más fácil es desautorizar a los llamados, y así no se ven obligados a aceptar su mensaje. La figura del «anti-profeta» -o del pseudoprofeta- y la pasión que vivieron todos los profetas (fueran o no mártires) es la mejor prueba de lo incómoda que resultó la profecía. Pues bien, el signo se abre también a los destinatarios de la profecía, cuya fe ha de ser confirmada. Se transfiere así a ellos el juego de objeciones y de preguntas que antes planeaban en la conciencia individual del profeta: ¿Han sido llamados por Dios? ¿Son sus enviados? El signo viene a ser una proclamación pública y solemne de la vocación-misión del llamado. Así otros podrán acoger al profeta y aceptar su mensaje. Y si es un pueblo rebelde, al menos «sabrán que hay un profeta en medio de ellos» (Ez 2,5). El signo vocacional, por tanto, consuma la entrada del llamado en el ámbito de lo sacro. El profeta es un hombre de Dios, que participa en la fuerza divina: ve, oye y es tocado por Dios.
Efectivamente, Dios se acerca al hombre de labios impuros y, mientras toca su boca, le dice: «He aquí que esto ha tocado tus labios; se ha retirado tu culpa, tu pecado está perdonado»(Is 6,7). E Isaías accede a la santidad divina y se convierte en testigo del «Santo de Israel». El muchacho que es Jeremías deja de serlo y adquiere la autoridad del anciano cuando Yahweh alarga su mano, toca su boca y le dice: «Mira que he puesto mis palabras en tu boca» (Jr 1,9). Ezequiel muestra resistencia a hablar porque el pueblo es rebelde y porque su mensaje ha de ser de «ayes» y de «lamentaciones». Pero cuando se le abre la boca y se le hace comer el rollo, a la vez que se le dice: «Hijo del hombre, aliméntate y sáciate de este rollo que yo te doy» (Ez 3,2), es vencida su resistencia, aunque Ezequiel deba caminar aún siete días aturdido y afásico(Ez 3,17).
Es decir, a cada uno de los llamados se le proporciona el signo que él mismo necesita, un signo que responde a sus titubeos y perplejidades. Después de esta vivencia y transformación quedará convencido de que, efectivamente, Dios le ha llamado y enviado.
No quiere decir esto que, en el futuro, su camino sea de luz y de rosas; que no conozca la dificultad, procedente de la vivencia de su vocación o de la tarea que se le encomien= da. Basta asomarse al profeta Jeremías para convencerse de lo contrario. Su vocación y misión le amargaron de tal modo la existencia que llegó a decirse: «No volveré a recordarlo ni hablaré más en su Nombre»(Jr 20,9). Pero entonces, junto con el fuego interior que le quema, advierte que Dios no le ha dado la espalda; que si en otro tiempo, cuando el muchacho se hizo inesperadamente mayor, le dijo: «mira que te he convertido en plaza fuerte, en pilar de hierro, en muralla de, bronce frente a toda esta tierra…»(Jr 1,18), ahora puede comprobar que el Dios de la juventud no le ha olvidado en los años de la madurez; al contrario, también ahora se le repite: «Yo te pondré para este pueblo por muralla de bronce inexpugnable»(Jr 15,20). En este momento Jeremías comprende vitalmente que el signo de los primeros días, a la vez que ha sido eficaz, le ha acompañado a lo largo de la vida, aunque él no lo advirtiera. Es el momento de recordar y de poner por escrito la vivencia de su juventud, la historia de su vocación.
Para quien busque un signo
El proceder de Jeremías es ejemplar, vale para todos los llamados: para cuantos inician su proceso vocacional, y también para aquellos que llevan algunas o muchas jornadas de camino. En la historia de la propia vocación todos nos preguntamos: ¿Está Dios aquí o no está? Mientras preguntamos esperamos algún vestigio de la presencia divina, algún signo que nos cerciore de que Él ha hablado con nosotros y nos ha enviado.
Lo primero que debe hacer quien busque un signo es abrir el libro de la propia vida, con la convicción de que nada sucede por casualidad, sino que Dios ha dejado inscrita su presencia -y con ella su querer- en forma de fuertes o de tenues esperanzas, de pequeños o grandes logros, de intensas o diluidas experiencias, de temores ahuyentados o desvanecidos… Desde el inicio del camino, o después de algunas jornadas, quien ha sido verdaderamente llamado y enviado es sabedor del «Yo estoy contigo».
Abierto el libro de la propia vida, el llamado debe leer también la letra pequeña. También en ella están escritos los signos de la vocación. El llamado está dispuesto a dar una respuesta de amor a la Alianza; aprende a desear sólo la voluntad de Dios; tiene conciencia de sus limitaciones y posibilidades; sabe orar con el evangelio y descubrir la persona de Jesús; consciente de las distintas vocaciones eclesiales, está dispuesto a seguir su propia vocación (será conveniente, para ello, una confrontación con el director espiritual). En un careo con Dios, se siente atraído a seguir a Jesús, pero tiene miedo; sin embargo, cuando mira al Señor vive una certeza que le pacifica («No temas, sígueme»), aun cuando su pobreza le induzca a preguntar: «¿Por qué a mí?»
Ninguno de estos signos aportan al llamado una seguridad plena. Es suficiente con que exista una certeza razonable, que no necesita controlarlo todo para tomar una decisión. Quien se decide a seguir «su» vocación sabe que obedece a una «palabra» de Dios, que da unidad a toda su vida, y no pierde la paz aunque se equivoque, aunque pasados unos años tenga que confesar su fracaso. Al fin y al cabo he hecho lo que tenía que hacer.
Con esta certeza moral, o razonable, pegada al alma -como brasa o como rugido- el llamado rompe con su pasado, acepta su inutilidad e instrumentalidad, y se afana, día tras día, en vivir su pertenencia a Dios y su destino a los hermanos. El signo o los signos de su vocación le han convencido de que Dios está aquí y vive gozosamente su aventura vocacional.
II. Resonancias
Para la oración reflexión personal
Nada mejor para la oración o reflexión personal que aplicar la "lectio divina" a alguna de las narraciones vocacionales clásicas: La de Isaías, Jeremías o Ezequiel. No se trata de recurrir a la Biblia con la intención de "informarse", de adquirir algunas nociones, sino de escuchar la "Palabra de Dios". El Padre que está en los cíelos, afirma el Concilio Vaticano II, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. El lector ha de entrar en diálogo con el texto y, sobre todo, con Dios, autor del texto. Ha de recurrir al mismo con fe y con humildad, sin prisas y dispuesto a dejarse sorprender. Aunque la lectura le resulte muy conocido, olvide cuanto conoce y venga con la propia vida. El lector el tan pecador, tan niño o tan acostumbrado como Isaías, Jeremías o Ezequiel. Necesita de un signo de la presencia divina tanto como los profetas mencionados.
Textos para la oración
Ofrezco a continuación una clave para la lectura sosegada de cada uno de los profetas antedichos:
1) Is 6,1-13: Isaías es llamado en tiempos de frialdad religiosa, de injusticia social, de prosperidad económica y de peligros políticos inminentes. Un espíritu sensible descubre la acción del pecado por doquier. Isaías no se contenta con decir que todo es pecado, sino que él mismo es pecador, habitante en medio de un pueblo de pecadores. Desde el momento inicial de su vocación se le invita a afrontar la santidad de Dios y a enfrentarse con ella. Si resiste tal confrontación es porque el Dios de Santidad infinita emprende en Isaías un proceso de purificación que el profeta ha de extender al pueblo en su conjunto. Si te reconoces pecador, hermano de pecadores, puede venirte bien "rumiar" este relato vocacional.
2) Jr 1,1-19: Jeremías en tan sólo un muchacho en el momento de su llamada y ha de afrontar, por vocación, peligros reservados para las personas con mucha autoridad. Se le reserva a este profeta ver desgracias tales como ninguno hasta él las vio. Dios ha señalado ya el tiempo de la destrucción de su viña, la que su mano poderosa plantó y cuidó con solicitud a lo largo de siglos. Es el único remedio posible para que se salve lo que sea salvable de la antigua plantación. A la dureza del dolor familiar, Jeremías ha de añadir algún capítulo más de dolor: ha de persuadir a sus compatriotas que los que se les viene encima es voluntad de Dios, que la única escapatoria posible ante la muerte es rendirse al enemigo, etc. No lo podrá hacer sin enfrentarse con los dirigentes de la nación y sin ganarse la enemistad de todos. Jeremías es el profeta de las horas difíciles. El pequeño que ha madurar de forma imprevista. Si te reconoces pequeño, portador de un mensaje de dolor transformador, necesitado de ayuda, tú que caminas en la soledad, puedes adentrarte en la narración vocacional de Jeremías.
3) Ez 1,1-3,21: La vocación de Ezequiel se sitúa entre el dolor de la destrucción -de la que es testigo impotente y silencioso- y el consuelo de la construcción. En esos tiempos difíciles peligra la fe de los desterrados. ¿Cómo soportar el dolor con entereza? ¿Cómo convencer a los desterrados de que el Señor de la gloria ha abandonado el templo y se ha ido junto con ellos? ¿Será posible descubrir que todo es santo porque la tierra entera se ha convertido en templo de Dios’?… Estos y otros interrogantes son respondidos por Ezequiel. Naturalmente ha de pagar por ello un determinado precio: La pérdida de la esposa -sin que haya de derramar ni una sola lágrima-, la marcha al exilio sin testigos y con nocturnidad la afasia durante largos períodos, la apertura a lo imprevisible cuando él era un hombre de vida ordenada y de oficio aprendido, etc. El presente relato vocacional puede venir bien a quien haya de asumir una tarea de consuelo para sus hermanos, a quien se le llame a una aventura espiritual y tema lo desconocido, etc.
«Dios de mi vida»
«… Señor, ¡cuán perplejo se halla el espíritu cuando te hablo de tí! ¿Cómo te puedo nombrar de otra forma que el Dios de mi vida? Pero ¿qué he dicho con esto si ningún nombre es adecuado para tí? Y por eso, una y otra vez, estoy tentado de alejarme de tí a escondidas, hacia los objetos que son más comprensibles que Tú, que son más hospitalarios a mi corazón que tu inhospitalidad.
Mas ¿a qué otra parte deberé ir? Si fuera un hogar para mí la estrechez de la cabaña, con sus pequeñas y familiares chucherías; si lo fuera la vida terrena con sus grandes alegrías y dolores, ¿no estaría todo ello circundado por tus lejanas infinitudes? ¿Me sería patria la tierra si tu lejano cielo no estuviera sobre ella?…
…Cuanto más lejos está la infinitud de tu ser de mi nada, tanto más provoca la audacia de mi amor. Cuanto más íntegra es la dependencia de mi problemático ser de tus designios inescrutables, tanto más incondicional debe ser la feliz confianza de mi ser en tí, Dios amado. Cuanto más exterminadora es la incomprensibilidad de tus caminos y juicios, tanto más grande debe ser la santa obstinación de mi amor, la cual es tanto más grande y dichosa cuanto menos te abarca mi pobre espíritu.
¡Dios de mi vida! ¡Incomprensible! Sé mi vida. ¡Dios de mi fe, fe que me conduce a tu oscuridad en dulce luz de mi vida! ¡Sé Tú el Dios de mi esperanza, que consiste en que Tú seas el Dios de mi vida, que es el eterno amor» (K. RAÜNER, Oraciones de vida, Publicaciones Claretianas, Madrid 1989, 22-
Para la reunión comunitaria
Propongo algunas sugerencias. Lo más fácil es hacer partícipes a los demás de lo "gustado" en la "lectio divina" anterior. Algo más difícil es sugerir que cada uno/a narre su propia vocación y dónde creen encontrar en signo de la misma, la persuasión de que lo vivido no es un engaño, sino que Dios está de por medio. Más difícil aún es examinar la propia vida consagrada, a la luz de la Palabra de Dios y de la situación actual (de la Iglesia y del mundo) y preguntarse por la fidelidad a la propia vocación. Esta última sugerencia es tanto como reconocer las propias debilidades, infidelidades, y pedir la ayuda de los hermanos. Es un camino de conversión alentada por la Palabra de Dios. Si se opta por esta última sugerencia, puede celebrarse comunitariamente el sacramento de la reconciliación