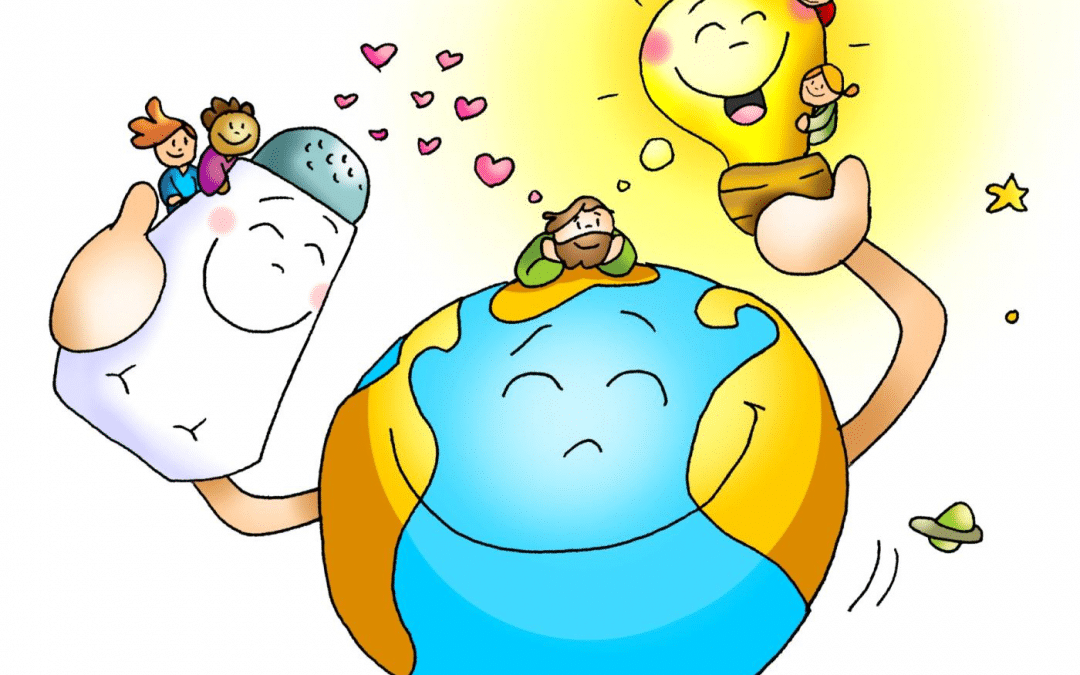Y sí, ¿por qué? Especialmente cuando san Pablo nos dice en la carta a los Romanos que toda la creación (mineral, vegetal y animal) gime deseando ser liberada de la corrupción para entrar en la vida eterna con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo entrarán los minerales, las plantas y los animales en el cielo? Eso está más allá de lo que ahora podemos imaginar, del mismo modo que tampoco podemos imaginar cómo entraremos nosotros: “Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni ha pasado por el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que lo aman”. La vida eterna está más allá de nuestra imaginación presente.
Lo que John Muir pregunta sobre los animales podría aplicarse en un sentido más amplio: ¿somos también demasiado tacaños a la hora de decidir quién puede ir al cielo?
Cuando digo “tacaños” me refiero a cómo, con frecuencia, estamos tan obsesionados con la pureza, los límites, el dogma y las prácticas religiosas que terminamos excluyendo a millones de personas de nuestras iglesias, de nuestros programas, de los sacramentos, de nuestras mesas eucarísticas y hasta de nuestra idea de quién merece el cielo. Esto ocurre en todas las confesiones cristianas. Como cristianos, todos tendemos a construir un cielo tacaño.
Sin embargo, puedo entender el instinto que hay detrás de esto. Seguir a Jesús tiene que significar algo concreto. Ser discípulo de Cristo implica exigencias reales, y las iglesias necesitan límites claros en cuanto a doctrina, sacramentos, pertenencia y práctica. Es legítimo trazar una línea entre quién está “dentro” y quién está “fuera”. El instinto en sí es sano.
Pero su práctica no siempre lo es. A menudo hacemos del cielo un lugar tacaño. Metafóricamente, somos como aquel grupo del Evangelio que impide al paralítico acercarse a Jesús, de modo que solo puede llegar a Él entrando por un agujero en el techo.
Nuestro instinto puede ser correcto, pero nuestra práctica a menudo no lo es. Nosotros, los que estamos profundamente comprometidos con la Iglesia, necesitamos ser lo bastante firmes en nuestra fe y en nuestra práctica como para ser anclas de una espiritualidad y un estilo que acoja y comparta la mesa con quienes no lo están. ¿Cómo hacerlo? He aquí una comparación.
Imagina una familia de diez hijos, ya adultos. Cinco de ellos están profundamente comprometidos con la familia: vuelven a casa con frecuencia, comen juntos todos los fines de semana, mantienen el contacto, celebran rituales y encuentros regulares para seguir unidos, y se ocupan de que sus padres estén siempre bien. A estos podríamos llamarlos los “miembros practicantes” de la familia.
Ahora imagina que los otros cinco hijos se han distanciado. Ya no mantienen una relación constante con la familia, están desconectados de su vida cotidiana y de su espíritu, no se preocupan demasiado por sus padres, pero aún desean mantener algún lazo, compartir de vez en cuando una celebración o una comida familiar. A ellos podríamos llamarlos los “miembros no practicantes”.
Esto plantea una pregunta: ¿Deben los “miembros practicantes” impedirles asistir a las reuniones familiares, pensando que su presencia pondría en peligro los valores o el espíritu de la familia? ¿O deberían permitirles venir, pero solo si antes se comprometen a retomar una relación regular con la familia?
Creo que en la mayoría de las familias sanas, los “miembros practicantes” acogerían con alegría a los “no practicantes” en los encuentros y comidas familiares, agradecidos por su presencia, aceptándolos con generosidad y sin exigirles compromisos previos. Tampoco se sentirían amenazados por ellos ni temerían que su presencia ponga en peligro el espíritu familiar.
Como “miembros practicantes”, confiarían en que su propio compromiso basta para sostener el espíritu, las normas y las tradiciones familiares, de modo que quienes vienen sin compromiso no amenazan nada, sino que hacen la celebración más rica y más inclusiva. Esa confianza nacería del hecho de saber —en esta familia concreta— que ellos son los adultos del grupo, capaces de acoger sin perder nada. No serían tacaños con el don y la gracia de la familia.
Creo que aquí hay una lección: nosotros, los cristianos “practicantes”, responsables de la recta práctica eclesial, la doctrina, la moral y la auténtica transmisión de la Palabra y la Eucaristía, no deberíamos ser tacaños con el don y la gracia de la familia cristiana.
Como Jesús, que acogía a todos sin exigir primero conversión o compromiso, debemos abrir nuestras puertas y ampliar nuestros brazos. La inclusión, no la exclusión, debería ser siempre nuestro primer paso. Como Jesús, no debemos sentirnos amenazados por lo que parece impuro, y debemos estar dispuestos a escandalizar a otros por las personas con las que compartimos la mesa. No seamos tacaños al compartir la familia de Dios, sobre todo porque el Dios al que servimos es un Dios pródigo que no se siente amenazado por nada.